Cuando estabamos adolescentes, mi hermano y yo recibimos trasplantes de riñón con seis días de diferencia. No se suponía que fuera así. Él, dos años mayor, estaba programado para recibir el riñón de mi papá en abril de 1998. Veinticuatro horas antes de la cirugía, el equipo de trasplante realizó su último análisis de sangre y descubrió una incompatibilidad de tejido que todas las pruebas anteriores habían pasado por alto. Mi hermano fue empujado a "la lista", donde esperaría, quién sabe cuánto tiempo, por el riñón de alguien que había muerto y poseía la generosa previsión de ser donante después de la muerte. Yo era el siguiente en la fila para el riñón de mi papá. Coincidimos y la fecha se fijó para el 28 de agosto. Luego, mis padres recibieron una llamada temprano en la mañana del 22 de agosto. Hubo un accidente automovilístico. Un riñón estaba disponible. Como con muchas cosas en la vida, mi hermano fue primero y yo lo seguí.
Su operación salió bien. Seis días después, era mi turno. Recuerdo visitar al médico poco antes del trasplante, sentir el pinchazo y el escozor del anestésico local, luego un tirón sordo, la sensación extraña y nauseabunda de un catéter de diálisis extraído de debajo de mi clavícula. Recuerdo, más tarde, la niebla tranquila de midazolam mientras me llevaban al quirófano.
Recuerdo despertarme de grandes profundidades después de la cirugía bajo luces brillantes y temblar violentamente, luego volver a dormirme. Recuerdo estar acostado desnudo bajo las mantas en la UCI, ligeramente delirando por la morfina mientras veía una película sobre un accidente aéreo en el desierto de Alaska, con Anthony Hopkins y Alec Baldwin huyendo de un oso pardo gigante. Recuerdo amigos visitándome en el piso de recuperación y cómo me dolía reír.
Pero ahora que han pasado 24 años, todos con relativamente buena salud, puedo reconocer cuánto he olvidado. Olvidé la correa corta de diálisis de los meses previos a mi trasplante: esos sillones reclinables de gran tamaño en lo profundo del núcleo gris pardo de un edificio de hospital donde, tres veces por semana, las máquinas drenaban y reciclaban mi sangre. Olvidé la sencillez de una dieta baja en potasio, fósforo y sal. Olvidé lo extraño que es que unas cuantas pastillas por la mañana y otras por la noche mantengan vivo el órgano extraño en la parte inferior de mi abdomen, que me mantengan vivo. Lamentablemente, pierdo de vista el regalo supremo que me han dado, esta concesión indefinida de tiempo extra, mientras otros 90.000 estadounidenses esperan este mismo regalo, a menudo en diálisis durante años. Aproximadamente el 4 por ciento morirá cada año que aún espera, y otro 4 por ciento estará demasiado enfermo para someterse a una cirugía mayor. Pero aquí estoy, olvidando esta gracia.
Hace cinco años, el riñón de mi hermano comenzó a fallar y todos estos recuerdos enterrados resurgieron. Sus análisis de sangre arrojaron niveles erráticos y los nefrólogos se preocuparon. Entraba y salía del hospital con infecciones virales recurrentes. Una biopsia reveló tejido necrótico perforando la mitad de su riñón, con membranas como los túneles de una colonia de hormigas. Finalmente, en mayo de 2018, envió un correo electrónico a familiares y amigos, destilando las dos décadas prestadas durante las cuales había asistido a conciertos, recorrido el noroeste del Pacífico, enamorado, casado y formado una familia. Todos estos detalles fueron ofrecidos con una especie de jovialidad amistosa, pero, como todos los lectores sabían, se precipitaron hacia la inevitable e incómoda conclusión. Tenía 37 años y estaba de regreso en la búsqueda de un riñón. ¿Sería tan amable de considerar…?
El primer exitoso El trasplante de riñón tuvo lugar en Boston en 1954 entre un Richard Herrick delirantemente enfermo y su hermano gemelo idéntico, Ronald. Ocho años más tarde, con su nuevo riñón todavía haciendo su trabajo, Richard murió de un ataque al corazón. Hubo intentos dispersos antes de eso. En Ucrania, en 1933, el riñón de un hombre de 60 años con sangre tipo B que había estado muerto durante seis horas fue trasplantado a una mujer de 26 años con sangre tipo O que había perdido la función renal después de un envenenamiento. sí misma. El destinatario sobrevivió dos días más, lo cual es milagroso teniendo en cuenta la tecnología, las circunstancias y el conocimiento general de la época. Un receptor de trasplante en Chicago, en 1950, tuvo una función renal adicional durante unos meses. París se convirtió en un hervidero de experimentación a principios de los años 50. Luego vinieron los Herrick.
Su historia fue técnicamente deslumbrante, pero dejó sin resolver el rompecabezas biológico central del trasplante: cómo domar el sistema inmunológico. En la mayoría de los casos, nuestros cuerpos reconocen el tejido extraño y envían una batería de células B y T para eliminarlo. Como gemelos idénticos con tipos de tejido bastante idénticos, los Herrick eludieron este problema. Pero los médicos necesitarían una solución a nuestra respuesta inmunitaria innata si los trasplantes de riñón alguna vez se convirtieran en un procedimiento convencional. Los primeros intentos sometieron a los pacientes a ráfagas preoperatorias de radiación de rayos X en todo el cuerpo a dosis casi letales. La intención era aplastar el sistema inmunológico y luego dejar que se reconstruyera con el nuevo riñón en su lugar. Esto a veces iba acompañado de una inyección de médula ósea. La mayoría de los pacientes fallecieron por rechazo de órganos, enfermedad de injerto contra huésped o ambas. El campo de la cirugía de trasplante se volvió insular y desesperado. Citando el precepto fundamental de evitar daños innecesarios, los médicos más conservadores de la época vilipendiaron la práctica. Por esta época, un detractor se preguntó: “¿Cuándo abandonarán nuestros colegas este juego de experimentar con seres humanos? ¿Y cuándo se darán cuenta de que morir también puede ser una misericordia?
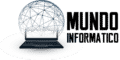
Otras noticias que te pueden interesar